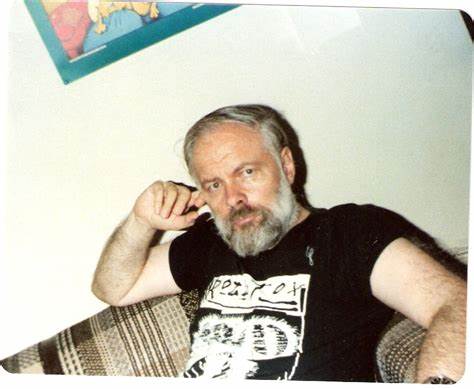Resulta natural pensar que, en un tiempo de Kali Yuga, nos veremos afectados en nuestra forma de experimentar la vida cotidianamente, con independencia de nuestro credo particular, por el maltrecho signo de los tiempos. Eso significa que, probablemente, nunca como en esta época ha sido más cómodo vivir una existencia inauténtica, mutilada, cincelada por las bajas pasiones y, más aún, dedicada con regocijo a alimentar todas y cada una de las exigencias demandadas por el ego.
Un parangón histórico evidente con el pasado es la Roma de Marco Aurelio, dado que el emperador pasó la mayor parte de su vida batallando contra los bárbaros, antes de sucumbir a una epidemia de cólera, dejando tras de sí, a modo de legado, un manual de pensamientos que constituye el corpus principal de la doctrina estoica. Una época, la del estoicismo, que desarrolló una escuela de pensamiento degradada, por cuanto anti-metafísica, e infinitamente menor a las teorías filosóficas de un Platón, un Proclo o un Plotino, que son significativamente superiores a Boecio precisamente por su capacidad de iluminación acerca del origen; aun así, el estoicismo, que a semejanza del budismo zen hoy se encuentra a la orden del día en las secciones de autoayuda, las librerías de las amas de casa y de los empresarios dedicados a “recetar” el éxito, y que es una costumbre intelectual más de la burguesía, supone una de las más eficaces vías para acceder a una ascesis elevada que permita salvaguardar la “ciudadela interior” en el marco de una época oscura.
El objetivo del estoicismo es la eudaimonia, que un hombre moderno traduciría por una suerte de equivalente de la “felicidad”, pero que para un emboscado sólo puede ser una forma de llamar al autodominio interior. El desapego y la inacción. La capacidad de mirar al vacío desde un estado de sosiego espiritual. Una familiaridad íntima con la muerte, con el vacío, con la nada.
Como ocurre en otras latitudes con el budismo zen, el estoicismo no es tanto una filosofía en busca de grandes palabras o de causas finales como una práctica vital. Por eso es más fácil arreglar su integración en las ideologías modernas, en la autoayuda incluso, puesto que se puede pervertir para conseguir fines concretos como la “fama” o la “riqueza”. Sin embargo, el budismo zen o el estoicismo son prácticas que deben ser enfocadas para mejor alcanzar un estado de existencia auténtica y no un fin o unos objetivos de signo material. En ese sentido, sus píldoras de comportamiento son complementos, bajo la apariencia de breviarios de sabiduría práctica, para una filosofía perenne más que una respuesta a todas las preguntas de la vida.
La vía ascética del héroe es, ante todo, un camino místico de iniciación interior. El ego es una criatura monstruosa que alimenta (y se alimenta) de todos los vicios humanos imaginables. Suele ser caracterizada mediante una representación monstruosa, una forma abominable que manifiesta su particular fealdad anti-estética. Combatir el ego es, antes que nada, una cuestión de buen gusto: su naturaleza es contraria a cualquier forma de belleza, porque el primer anclaje del ego se encuentra en su negación más visceral de toda verdad orgánica. Igual que el demonio en los relatos hebreos o que los siete pecados capitales en la tradición cristiana, el ego, como bien apunta Antonio Medrano, emplea la mentira como arma principal para confundirnos, desconcertarnos y pervertirnos.
El ego es una criatura que crece en la medida que merma nuestra salud espiritual. Busca herir de muerte a la virtud favoreciendo el vicio en lugar de la armonía. Todo aquello que prolifera bajo su ejercicio es aquello que nos corrompe en lo más profundo y que incluso llega a desfigurar en el aspecto interior: una fealdad congénita que contrae aquel que se aleja demasiado tiempo de su centro, del eje vertical, de ese punto interior que nos conecta con la Belleza.
Escribió Maro Aurelio en sus célebres Meditaciones el siguiente pasaje inmarcesible: “Se buscan retiros en el campo, en la costa y en el monte. Pero todo eso es de lo más vulgar, porque puedes, en el momento en que te apetezca, retirarte en ti mismo. En ninguna parte un hombre se retira con mayor tranquilidad y más calma que en su propia alma”. Es algo que, varios siglos después, indicaría, con unos términos más propios para la época incipiente, Friedrich Nietzsche: “El que no puede mandarse a sí mismo debe obedecer. Y hay quien sabe mandarse, pero está muy lejos de saber obedecerse”. Y que, en último término, completaría, una vez más, gracias a la vuelta al espíritu metafísico original, el siempre “incorrecto” Julius Evola: “Un hombre es tanto o más digno de tal nombre, cuanto más sepa dar una ley y una forma a sus tendencias inmediatas, a su carácter, a sus acciones”.
Resumiendo lo anterior y clausurando esta meditación podemos concluir que un hombre es invencible en la medida que sea consciente de que que su “salvación” espiritual no depende de otra cosa que de una relación más o menos profunda con el eje vertical de la existencia, a la que se llega por medio del autodominio del mundo interior del Ser. La fortaleza de un hombre, por lo tanto, no se mide en base a exigencias materiales o a que dicho sujeto pueda oponerse (o no) a las ignominias de la época, sino porque realmente demuestre ser capaz de resistir con estoicismo al signo de los tiempos.