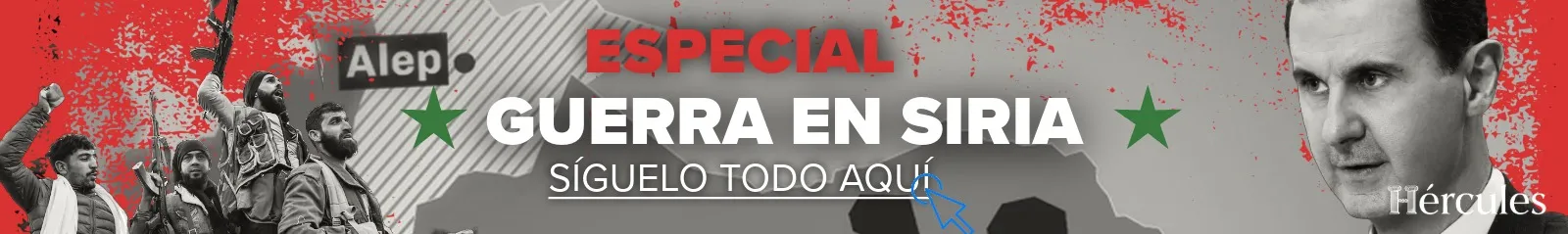Una pecera a la derecha de la entrada, con el agua turbia y los peces todavía aleteando, branquiabiertos. La primera mujer a la izquierda, de unos cuarenta años, acompaña a un extranjero de no menos de setenta; una canción de Boney M que sale de un altavoz degradado que corta y expande sin sentido, de forma atropellada, su estribillo; y dos menores en apariencia –»tienen 20 y 18, te lo prometo», me dice la dueña– recién traídas de la sureña provincia de Chumphon. Además de todo esto, un billar que es el centro neurálgico del Chicken Bar, donde la dueña te lleva de la mano a un baño, que aunque obsoleto, está prudentemente limpio. Antes de comentarle mis nulos deseos de embocar bolas, le pregunto por ese plato lleno de sustancias blancas en polvo, que en España y buena parte de Occidente acarrearía desde chistes fáciles a caminatas al aseo con billetes de bahts hechos turulos: «Es tiza para que los palos del billar no resbalen», me confirma. En Tailandia no es habitual el consumo de cocaína, aunque al estar cerca del Triángulo Dorado la droga, mal que les pese –metanfetaminas, ja va– corre a su aire. Y con dosis en forma de pastilla a medio dólar, la noche confunde al más pintado.

Chiang Rai es la capital de la provincia más al norte de toda Tailandia, que sin ser ciudad fronteriza –la barrera que separa Birmania de Tailandia, Mae Sai, dista a hora y cuarto en coche– es el centro neurálgico de esta zona del país. Además, en Chiang Rai los turistas, no precisamente pocos, añaden más personal a los 225.000 habitantes censados. Y mientras la noche se arrastra hacia la madrugada, con las tiendas y restaurantes cerrando, son los bares de luces, sobre todo rojizas, los que se abren, literalmente, de par en par. Y el Chicken Bar amonesta monetariamente a todos aquellos que no tenemos familia aunque parezca que la busquemos de forma insensata.
Un señor llega a vender lotería. La suerte está echada, ha debido decirle la dueña, que sin comprar un sólo boleto, ni en realidad, hacerle mucho caso, le invita a seguir repartiendo la suerte por otros bares. La lluvia, de forma sutil, ayuda a que la sensación de frío –19 grados centígrados y bajando– avance, cuando las chicas, auténtica diana de este negocio, se ponen una chaqueta: aún no hay clientes, salvo yo, y taparse un poco –visten como si la minifalda acabara de inventarse y el escote fuera obligatorio– sigue siendo un permiso concedido de la dueña.
El bar es chabacano en todo su esplendor. El botellero, además de ridículo, con marcas absolutamente desconocidas de licores como dolores perpetuos de cabeza, está algo polvoriento; roído. La dueña, en lo que ella cree un traje de noche –para mí es claramente un pijama con bordados–, eleva la voz a las chicas, aunque siempre sonriendo, en un idioma tan local que no puedo transcribir aquí su traducción. Ambas, a la carrera, se introducen en lo que podríamos denominar los camerinos, ya que a los cinco minutos salen, si no maquilladas de manera profesional, sí algo más artificiales: coloretes de aquella manera, sombra de ojos, uso del pintalabios de forma parecida a cómo los niños de corta edad colorean un muñeco, saliéndose de los límites marcados en la libreta.
De pronto, aparecen dos señores, que para mi sorpresa, son locales. Además de un holandés errante, ya bien beodo, que también atraviesa la entrada, tambaleándose. La suerte, de nuevo, está echada. Y la dueña vuelve a elevar la voz, que seguramente sea su tono de voz habitual. Las cervezas locales Singha y Chang se destapan con facilidad y las dos chicas comienzan a jugar al billar con los dos nativos. El holandés aún ni ha tomado asiento; sigue entre dubitativo y soñoliento. Yo, como el auditor responsable, sólo aporreo el teclado de mi portátil, porque perder esta secuencia de vida sería, al menos para mí, un absoluto pecado capital.
Ahora suena country. Y no precisamente en honor a Donald Trump. O quién sabe. Las chicas, ya sin abrigo, embocan mejor que ellos, presumiblemente faltos de puntería, sin concentración. Las invitaciones a las señoritas, auténtica facturación de este tipo de antros, comienzan a salir de la barra en forma de extrañisimos combinados, cuando la dueña me pregunta si quiero jugar tras ellos al billar. Como sólo quedamos el holandés y yo, y en realidad, no sé jugar a casi nada, desisto sonriendo.

Tailandia, por si alguien cree que me fijo sólo en los pequeños detalles, en un país reconocido internacionalmente entre el heterosexual clásico por ser un imponente y concreto destino sexual. Aquí las religiones no han fomentado la vergüenza propia ni ajena. Cada uno –y una– hace de su capa un sayo, y viendo el profundo desnivel porcentual entre hombres y mujeres occidentales que por aquí vacacionan, uno siempre había sospechado que el sexo fácil debía ser la razón esencial de sus destinos.
Seguramente no es el tonto del pueblo, aunque es –¡otra vez!– holandés, pero ha aparecido tocando una armónica. Por supuesto, también está borracho. En él se aprecia claramente, por la confianza que maneja con la dueña y las chicas, que este debe ser su lugar vital, quién sabe si lo equivalente a su oficina. Se me acerca con la armónica en la mano derecha. «Llevo cincuenta y ocho años en Asia», me confiesa sin que le hubiera preguntado; y de golpe y porrazo, atraviesa la barra y se sirve un whisky. Cuando se aleja de mi silla le pregunto a la dueña en pijama: «No, es nuestro mejor cliente. No es el dueño». Si a lo que ahora hay que llamar Países Bajos supiera adónde van parte de sus jubilaciones paralizarían las mismas.
De vez en cuando las chicas –siempre por separado– se acercan a la barra donde sus móviles descansan cargándose, a ver –supongo– qué les dicen sus amigas, sus novios, amantes, padres, la abuela. Y entonces, entre el horrendo country trastabillado por el pésimo altavoz, reaparece la voz de la madame que hace que la que aparenta aún menos edad que la otra regrese disparada al billar. La verdad, es una suerte que la jefa no sea hombre, porque o si no le caerían varias denuncias: por acoso laboral, proxenetismo. Pero claro: es mujer.
Hay que reconocer que la doña es perspicaz: de vez en cuando sale hasta el umbral de la puerta de lo que aseguro debe de ser su negocio y grita –cómo le gusta– a los escasos viandantes que buscan una estufa moral con cervezas tratando de atraerlos al calor del billar. Casi todos omiten la respuesta y siguen caminando. Pero de pronto, un australiano, entre jubilado y mortecino, accede al Chicken Bar. «¿Y tú qué haces aquí?», me pregunta; «Escribir sobre ti», le respondo. Luego pide una Singha y se aleja. Afortunadamente.
Todo esto acontece hasta las diez de la noche, que es cuando la degradación, en forma de locura, comienza a dominar las cuatros esquinas del bar: ya somos veinte, si no veinticinco; la música y el billar casi son lo de menos; y las chicas, e incluso la dueña, beben como cosacas: hay que alimentar la caja. Hay que facturar. Los hígados por la ventana.
«Un chupito de vodka», me comenta la señora. Llevará doce. Las menudas aún más. Según sospecho los rebajan con agua, para que ellas puedan seguir trabajando y para que el coste sea aún menor. Porque las invitaciones a las señoritas son, repito, la razón de este tipo de negocios, donde no hay facturas, ni pagos con tarjeta, ni por supuesto, cocina, y mucho menos, libro de reclamaciones.
Un ladyboy, que llegó hace sólo media hora, ha tomado el testigo de la función teatral. El travesti, muy seguro de sí mismo, gasta medio bote de desodorante roll-on contra sus axilas frente a toda la clientela. La vergüenza, como les decía antes, no existe en este tipo de lugares. Además grita, sumiendo el espacio, al que la dueña ha subido el volumen de sus altavoces, en un establo social. Parte de la clientela comienza a acercarse a su próxima presa la cual, porque es su trabajo, está deseosa de facturar. Como prácticamente cada noche de su vida. Alguien le ha preguntado a una de las chicas por su tarifa. Ni Wall Street podría superar todo esto.
Comienzan a escucharse te quieros. El de la armónica le ha prometido al travestido con pechos operados amor eterno. Dejo de teclear porque las posibilidades de que rocíen mi portátil de bebida comienza a ser alta. Alguien se ha llevado a una de las chicas al baño. Salen a los tres minutos para que él pague la multa –unos catorce euros– para llevársela a su casa u hotel. Lo que hayan negociado entre ellos no lo sabremos nunca con exactitud aunque lo sospechemos. Y entre la jauría, otro travesti y una extrañísima pareja de teutones, los cuales se disponen a jugar al billar. Pero, ¿qué harán en un bar de chicas de pago una pareja de europeos?, me pregunto muy sorprendido. Aunque claro, ¿qué estarán pensando ellos de mí? O que soy el clásico extranjero putero o incluso, que podría ser el dueño: me siento en la barra, muy seguro de mí mismo, junto a la dueña –al ir en pijama debe confundirles– y la caja registradora que jamás expulsa ticket alguno.
En medio del desbarajuste entra una niña –literal– vendiendo cacahuetes. No debe llegar ni a los diez años. No ocurre nada, nadie se altera. Y aunque ella siga tratando de ganarse el pan, llevará tiempo entendiendo que la vida de adultos es bastante fea. O al menos lo parece. Al salir tras vender un paquetito juega con los peces de la deplorable pecera, que en realidad, sólo necesitan agua limpia y algo más de atención.
En un abrir y cerrar de ojos –porque no me da tiempo a seguir a toda la clientela–, los alemanes conversan de manera jocosa con el último travesti que llegó. Antes de que siquiera me lo plantee salen los tres juntos, no sin antes haber pagado el fee a la dueña, que cada vez grita menos y sonríe más. Llegados a este punto me hice la pregunta de la noche: ¿a qué se dedica un bar como este si se queda sin chicas ni ladyboys? ¿Organiza campeonatos de snooker? ¿Se plantea inventariar? ¿Acaso cierra?
En Tailandia la prostitución es algo clamorosamente aceptado. Da igual la ciudad o el pueblo que siempre encontrarás calles –o según el tamaño, barrios– dedicados única exclusivamente al fornicio y el alcoholismo. Las casas de masaje con final feliz se cuentan por decenas de miles mientras que los tugurios como el Chicken Bar abundan mucho más que la suma de farmacias y panaderías. Generalmente, son Bangkok –la capital– y Phuket –el lugar más turístico del país– donde las más jóvenes acuden a comenzar su nueva vida ya que allí no sólo son más solicitadas sino que por sus horas de trabajo cobran mucho más que en ningún otro lugar del país. Cuando comienzan a desprestigiarse, la siguiente estación es Pattaya, posiblemente la ciudad del mundo con más prostíbulos, casas de masajes y señoritas de compañía por metro cuadrado. No es una exageración, pero Pattaya es el antónimo del Vaticano.
Los destinos habituales
Otro destino cuando pierdes fuelle –pasas de los treinta años y ya no eres tan llamativa– es Hua Hin, una ciudad balneario de media capa, cuando otras regresan a sus lugares de origen –la región de Isan es el mayor abastecedor de carne fresca del país– cuando otras tratan de asentarse en la ciudad más importante del norte: Chiang Mai –no confundir con la que estoy: Chiang Rai–. Cuando aún no has encontrado pareja –generalmente un extranjero jubilado con bastón y cajas de taladafilo en los bolsillos–, restan ciudades de tercera categoría, fronterizas, donde como en Chiang Rai te pueden salir de un seto ofreciéndote sexo rápido y callejero por 200 bahts, que equivale a algo menos de seis euros.
Algunos estarán horrorizados pensando que estiro el chicle del sexo en Tailandia, pero nada más lejos de la realidad: todo lo que cuento es tan cierto como que las comitivas de políticos españoles que acuden al antiguo reino de Siam a tratar de abrir líneas de negocio buscan, cuando llegan al hotel sin más reuniones a la vista, el famoso Nana, centro comercial de sexo en Bangkok donde la atracción favorita de los visitantes es ver a señoritas expulsando pelotas de ping pong cuando no cadenas en sus partes nobles. Porque no lo olviden: si todas esas trabajadoras acuden a sus centros de trabajo y estos últimos existen es porque la clientela no es de cartón piedra. Sí. No se eche las manos a la cabeza. No existen subvenciones ni a los burdeles ni a sus empleadas.
Cuando el de la armónica se puso a vomitar fue cuando pedí mi cuenta. «¿Te puedo invitar a algo?», me dijo la dueña; «No, gracias», le contesté con educación. De camino a casa, en tropecientos bares similares que seguían abiertos de par en par debieron acontecer anécdotas como las que en este relato sobre la vida misma les he narrado. Tailandia en estado puro. Y sus turistas y extranjeros afincados por aquí dando rienda suelta a sus necesidades más básicas. Nunca lo olviden.
En Tailandia, se contabilizan alrededor de dos millones de trabajadoras del sexo, la práctica totalidad nativas –también las hay birmanas, camboyanas, laosianas, chinas, y últimamente venidas de Nigeria y naciones vecinas de esta–, cuando quedan exentas las masajistas, que aunque en su mayoría sólo ejerzan el bonito arte del masaje, también las hay que negocian bajo la mesa.