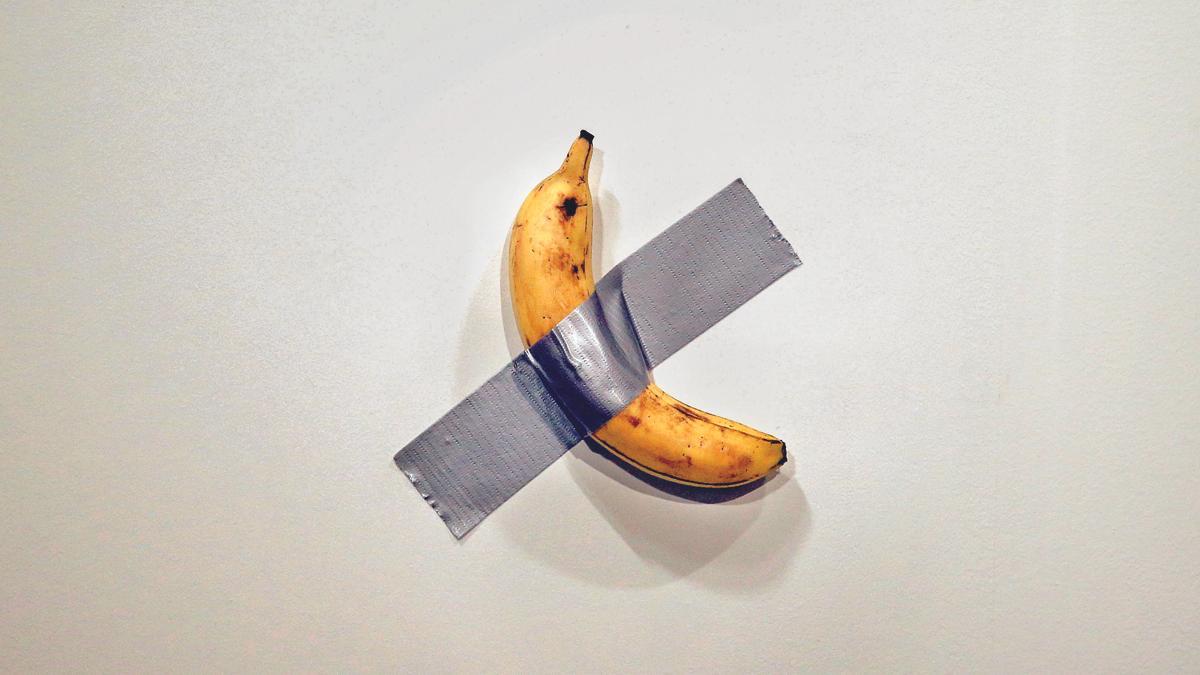Diferenciar al pensador del poeta es una tarea inútil, además de absurda, que preferimos dejar para los taxidermistas profesionales de la letra muerta. Ejemplo imponente de hasta qué punto algo así resulta absurdo es Charles Baudelaire, autor de Las flores del Mal (1857), además de traductor y difusor de la obra de Edgar Allan Poe en Europa amén de, finalmente, creador del concepto de «modernité», que aparecería como un término despectivo en una crítica de arte publicada en el año 1863: «La modernidad es lo transitorio, lo inaprensible, lo fugitivo, lo contingente, la mitad del arte, donde la otra mitad es lo eterno y lo inmutable». Se debe añadir, con la mente puesta en los ya mencionados profesionales de la letra muerta, que la Modernidad tiende a crear «Paraísos Artificiales».
Además del citado concepto de «modernité», ese lector continuo del «reaccionario» francés Joseph De Maestre nos señalará su reverso más evidente: el «spleen», que es precisamente la melancolía de esa «otra mitad» que se encuentra dejada de lado con el avance de la Modernidad. El último libro de Poe fue una cosmogonía titulada Eureka (1848), cuyo subtítulo reza, precisamente, «un poema en prosa», en el que el autor norteamericano trata de hallar la redención en los más abyectos recodos de la miseria urbana: «Lo que aquí propongo es verdadero; por lo tanto, no puede morir; y si de alguna manera terminase por morir, nacerá de nuevo a la Vida Eterna».
Tanto Poe como Baudelaire son poetas cristianos (y no cristianos poetas); lo son en una escala difícilmente parangonable que los equipara sin necesidad de jerarquía a Dante Alighieri y Juan de la Cruz y muy pocos más dentro de esta categoría, puesto que todos ellos se demuestran tan fantásticos y tan visionarios en sus respectivas perspectivas proféticas como antes el propio Juan de Patmos, patrón de los místicos en cuya enigmática revelación cifrada en el Apocalipsis se halla la certeza de ese mismo renacer del espíritu con el se cierra el prólogo de Eureka.
Igual que T.S Eliot o Paul Valéry, por citar a dos poetas que se mueven en las mismas coordenadas teológicas de Poe o Baudelaire, este último desplegará en su obra todo un conjunto de imágenes, temas y motivos en los que quedará cifrado el lugar de la Modernidad dentro de la Historia; o, dicho en un lenguaje algo más simbólico, la entrada y la salida del laberinto metapolítico en el que nos hemos visto atrapados de forma especialmente lacerante a partir del auge de la burguesía güelfa en Occidente.
La catábasis
¿Y cómo es que, a pesar de la consabida catábasis y del acongojante vislumbre infernal, todavía cabe la esperanza en estos autores? Porque para el paseante tocado por el beso agridulce del «spleen» aún queda la posibilidad de entrever a una Leonora o Berenice entre las ruinas humanas de la «multitud» contemporánea. De la aparente oposición entre decadencia y belleza es que nace la poesía, como más tarde supo ver Martin Heidegger: «En la lucha se conquista la unidad de mundo y tierra, y ambas permanecen juntas en la unidad de la obra de arte. Todo arte es esencialmente poema».
Esa misma Belleza de la que hablamos no se revela, sin embargo, por medio de una visión pacíficamente beatífica, sino en los acelerados compases del Sturm und Drang adaptados a una época llena de imaginación surrealista y afán dadaísta: es una mirada apocalíptica sobre todas las cosas. En esa soledad llena de símbolos y grafías, el poeta reconoce una falta que pasa desapercibida para la «multitud»: es la ausencia desgarradora de la «otra mitad» que todos perdemos al momento de nacer, si bien sólo unos pocos intuyen después de ese momento. Sin esa paradójica constatación íntima, personal y en buena medida incomunicable de lo perdido no podríamos imaginar al yo lírico que reza, por medio de la poesía, anhelando el fin de la «Modernidad».
La «Modernidad» pone de relieve la amenaza constante de nuestro espíritu frente al avance del nihilismo; pero, al tiempo, eleva la magnitud de la paradoja cuando nos permite constatar, sin tiempo para reponernos del asombro, que erigimos nuestro Ser, su acendrada potencia existencial, precisamente contra ese avance nihilista de lo moderno en el mundo exterior. Hoy más que nunca, desde que cayó Roma, vivimos al borde de un acantilado… Aunque en el fondo esa misma metáfora es extensible a cualquier ser humano de cualquier tiempo, puesto que la muerte, que acecha imprevisible en cada esquina, puede asaltarnos en el instante más inesperado, sin previo aviso, apagando igualmente las precarias luces de nuestra frágil existencia. Aprender a vivir con el espíritu enaltecido por la esperanza y el realismo, pero manteniendo la mirada clavada en esa perspectiva de muerte, es la máxima aspiración para una Civilización.
El poeta encuentra en soledad y lejos del codicioso bullicio de la urbe un entorno interior de resistencia, donde lo sacro emerge conforme se va produciendo un progresivo distanciamiento con respecto a lo profano. La mirada apocalíptica no se perfila hacia el regocijo destructor, sino que se orienta hacia la revelación prometida que, en términos puramente históricos, no puede tardar mucho tiempo en arribar. A ese estado en el que se juega la relación profunda del hombre con el mundo, que se debe calificar de «esperanzado» (por cuanto es «de espera» y no acaba sino en la propia espera de lo eternamente postergado), Heidegger lo llamó «la llamada de la conciencia»; y a la escucha profunda de esa misma «llamada» se accede antes por el órgano interno del corazón que por el órgano físico del oído.
Para Arthur Schopenhauer, la vida constaba de dos polos: el aburrimiento y el dolor; por eso Fernando Pessoa dejó escrito: «Prefiero la angustia al aburrimiento». Una tentativa de lucha vitalista frente a las usuales enfermedades de lo existente: el tiempo, la decadencia, el amor, la pérdida, el olvido… Esas que concluyen por acabarnos: a los hombres igual que a todo el entramado de significados que durante siglos han extendido, como esa araña que teje una red para desplazarse por el mundo. ¿Qué puede ocultar esa «la llamada de la conciencia» heideggeriana a la que hacemos alusión? Nada más y nada menos que esto: el despertar a una existencia auténtica. Como toda revelación, la muerte, en tanto que reflejo microcósmico del Apocalipsis macrocósmico, aguarda a un estadio interior del Ser para abrir su significado.
Es la aguda llamada de la muerte lo que nos debe sincronizar con las irrenunciables demandas del corazón, ya que no hay lugar para la pasividad frente al descubrimiento de la «Modernidad»: en el peligro de esa realidad física existe la posibilidad de un despertar, incluso de una revelación, aguardando en el fondo del Dharma interior. El «spleen» mundano será, pues, el yunque sobre el que se edificará una llamada del futuro donde, contra lo que ofrece el presente histórico, por fin tendrá cabida una salida vertical del laberinto, una vuelta hacia la luz creadora del primer día.