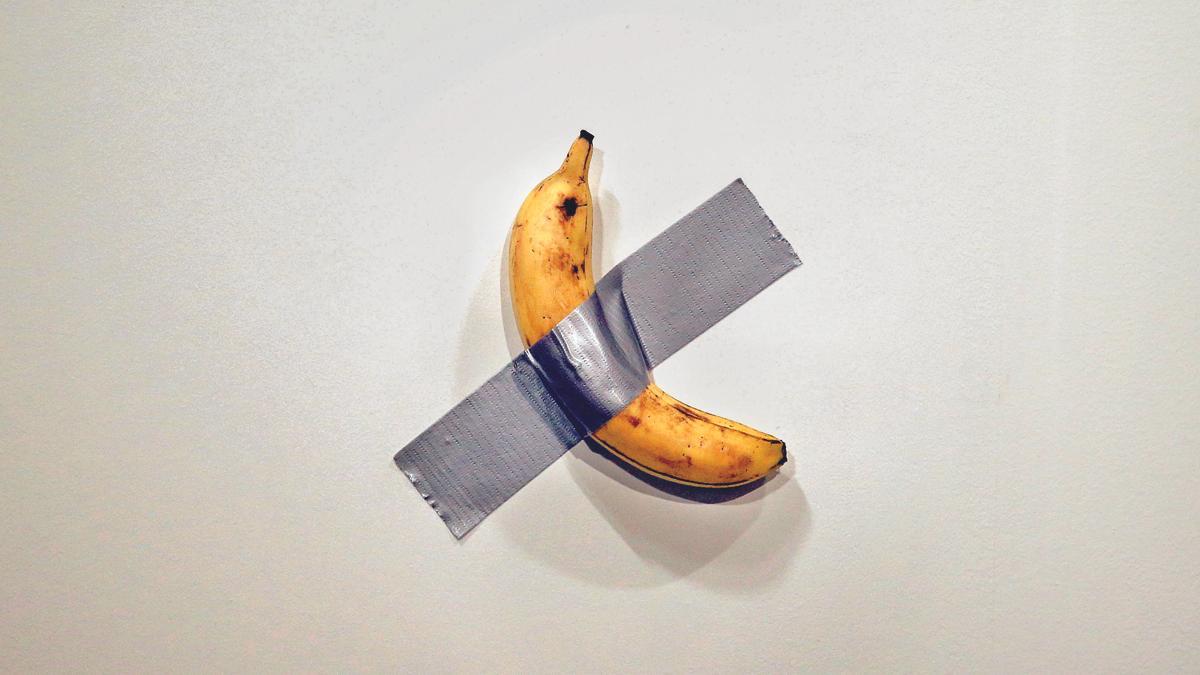Una voz lenta y parsimoniosa exclama, como si fuera un susurro: «Abre la ventana. Estos últimos días he aprendido a volar». Esas fueron las palabras que, según su propio testimonio, pronunciara el cineasta Werner Herzog, exhausto y desaforado, en el momento de llegar hasta la habitación de su amiga Lotte Eisner en París, en el año de 1974, tras recorrer andando la distancia entre dicha ciudad y Múnich, como recoge en su dietario de esos días: Del caminar sobre hielo.
El objetivo: realizar dicho trayecto, únicamente interrumpido por la anotación diarística y el breve sueño, como una suerte de expiación sacrificial que permitiera así salvar a su amiga de las garras de la enfermedad.
¿Acaso lo anterior les parece descabellado, mis estimados lectores cargados de ilustrado escepticismo occidental? Pues lo cierto es que, independientemente de que crean al alemán o no, e incluso más allá de su visión general de esta vida o de la posibilidad de una existencia ultraterrena, Herzog consiguió su propósito entonces; o, por lo menos, su amiga Lotte Eisner logró sobrevivir al cáncer y, de hecho, no murió hasta que el cineasta “le diera permiso”, a petición de ella misma, el 25 de noviembre de 1983.
Pero es que, por si no era bastante, déjenme decirles que hay algo más: ¿a qué alude, en definitiva, ese aprendizaje en el vuelo? Muy sencillo: es una revelación que abre una forma puramente moderna, contemporánea incluso, de experimentar la iluminación: una experiencia radical a la que aquí venimos a llamar: Verdad extática; y así debe ser, porque encuentra su origen en el acto “verdadero” de salir de uno mismo: el éxtasis.
El viajero y mago
Más que un cineasta, Werner Herzog es, por una multitud de razones que protagonizan sus memorias, escritas durante la pandemia y recién publicadas en España por la editorial Blackie Books (con el estimulante título de Cada uno por su lado y dios contra todos), un paseante y un chamán, esto es, un viajero y un mago.
Además de todo eso, también está su capacidad para forjar imágenes del inconsciente colectivo por medio del cine: suya es la poderosa escena del barco recorriendo una ladera en Fitzcarraldo, película rodada en 1981, e inmediatamente rehecha, tras su aparente fracaso de rodaje, en 1982, mostrando así, a uno y otro lado de la pantalla, una realidad al borde del delirio, para mejor contar la historia real de Carlos Fermín Fitzcarrald, quien murió con 35 años, tras llevar al corazón de la selva la ópera europea encarnada en la gloriosa voz del inmortal tenor Enrico Caruso.
Se trata de una historia ambientada a finales del siglo XIX, que llegó a oídos de Herzog por medio de Jor Koechlin y que, en el empeño por filmar sin efectos especiales de tipo alguno (algo del todo impensable hoy por hoy) la hazaña que supone trasladar un vapor de treinta toneladas transportado del istmo plano de un río a otro, desmontando y montando de nuevo todos sus componentes, llevados para tal fin a través de la ladera, en mitad de la jungla, y legando con ello para la posteridad una de las escenas más poderosas de la Historia del Cine.
La vida de un aventurero
Igual que ocurriera con su Fiztcarraldo, Herzog, ese hombre que confiesa tener una letra microscópica con la que dibuja su escritura (en sus palabras, dicha actividad es lo único que le sostiene), está obsesionado por la ópera en general y por la noción wagneriana de “obra de arte total” en particular. Ahora bien, ¿qué significa esa poderosa imagen de un barco atravesando una montaña por medio de un complejo sistema de cuerdas y poleas? Es una metáfora cuyo significado se escapa: aquello que Nick Land llama “hiperstición”.
Más aún cuando sabemos que, en realidad, Carlos Fermín Fitzcarrald jamás realizó tal barbaridad; y que Herzog, en su empeño por denunciar la barbarie colonialista, acabó por llevar su empeño de forma más tiránica que su modelo previo, mostrándose aún más severo y cruel con el equipo que debía cumplir sus órdenes con absoluta entrega.
Su amistad con el aventurero Bruce Chatwin, al que acompañó en sus desgraciados últimos momentos, o su rivalidad con el excéntrico actor Klaus Kinski, al que conoció en la adolescencia y con el que colaboró en varios proyectos, de entre los que destaca la mítica película Aguirre: La cólera de Dios (1977), componen algunos de los episodios más interesantes de la autobiografía del afamado cineasta; pero es en esas transiciones en apariencia inanes donde esta figura clave del cine europeo del último medio siglo muestra su faz: una visión mística de la existencia capaz de convertir la indagación en torno al éxtasis en el centro de su interés narrativo.
El camino del viajero
Escuchemos, una vez más, la voz del hipnotizador: “Uno puede aprender a escribir a máquina, pero no se aprende a escribir poesía estudiando literatura”; y: “Considero que las grandes películas son un misterio, incluso después de haberlas visto varias veces”.
Y sintamos así, al leer las páginas que componen Cada uno por su lado y Dios contra todos, esa vieja escena, que bien pudo tener lugar en la cueva de Chauvet, en la que un chamán comienza a hablar en torno al fuego, y poco a poco el resto de miembros de la tribu se sienta formando un círculo a su alrededor, absortos en su historia, y por completo ausentes de su propia circunstancia particular, al menos en el tiempo que dura el relato.