Claro que el éxito es asesino; aunque, si no fuese por él, incluso por ese éxito póstumo alimentado a base de fracaso contemporáneo, rara vez concederíamos el crédito de la lectura a los escritores. Supongo que algo así fue lo que pensé la primera vez que vi a en Youtube esa entrevista olvidada al célebre autor norteamericano, donde Jack Kerouac aparece profundamente borracho y visiblemente demacrado, tambaleante incluso, balbuciendo delirios de alcohólico en televisión.
Supongo que eso es lo que puede hacer el éxito con todo un genio; y supongo que yo también viví el desengaño con un ídolo, como a su vez le ocurrió a Kerouac, alias Sal Paradise, protagonista del famoso On the road (1957), con el mítico personaje Dean Moriarty, alter ego de Neal Cassady, que comienza el libro deslumbrando y termina sus páginas chapoteando en la desgracia y casi que en el patetismo más desolado; y supongo, una vez más, que eso es lo que lega una generación pretendidamente libre, como la beat en los años 50, o después la mod en los 60 y 70, para una generación pretendidamente sierva, como es la nuestra, en la que los jóvenes ya no quieren hacer la Ruta 66, sino en su lugar ser funcionarios para poder pagar así el piso compartido y la cuenta en Netflix a finales de mes.
Porque, queridos muchachos, me reconocerán que no es lo mismo viajar en “Interrail” o marchar de “Erasmus” por la Unión Europea que ser un vagabundo del Dharma hambriento y perdido en un polvoriento recodo del camino. Ser un beat, como más tarde ser un mod, es un modo de “ser” profundamente existencial, más que un simple ideario político; y esa es, de nuevo, otra gran diferencia con una generación como la de quien esto escribe, excesivamente ideologizada, aunque por completo carente de ideas políticas, no digamos ya de ambiciones artísticas.
La nota discordante
Ser un beatnik consiste en rechazar la música imperante, la moda establecida, las costumbres socialmente aceptadas, las ambiciones programadas, los gustos inoculados, los apetitos reprimidos, el destino previamente escogido; y, por supuesto, en saber hacer el amor con el alma y sin remordimientos.
Kerouac, en consonancia con lo anterior, vivió mucho e intensamente; y, entre medias, quiso escribir sin distancia con la vida, como Whitman, como Thoreau, como London, como Thomas Wolfe, como Hemingway… Un panteón ético y estético del que también acabó formando parte.
Logró entender que la iluminación, una forma religiosa mística e inefable que no entiende de credos, pertenencias o dogmas, se encuentra antes en el camino que oculta en la espesura, en una emboscadura antes hecha al andar, trazada en plena traslatio, a través de un peregrinaje sin Destino evidente y tomado siempre como viaje interior, en el que lo exterior no es sino el reflejo distorsionado de un espejo que ofrece imágenes deslumbrantes a nuestro yo más profundo. Porque el viajero sin billetes de vuelta, a diferencia del turista, tiene su casa allí donde están sus zapatos: nada más que en el extravío.
Cabe citar, en este punto, las excesivamente manidas palabras del propio escritor: “La única gente que me interesa está loca, la que está loca por vivir, loca por hablar, loca por salvarse, con ganas de todo al mismo tiempo, la gente que nunca bosteza, sino que arde como fabulosos cohetes amarillos explotando igual que arañas entre las estrellas”.
Revisitar los clásicos
Por supuesto que yo también leí por primera vez En la carretera siendo un puñetero adolescente, en la época en que deben leerse libros como La náusea, de Sartre, o El guardián entre el centeno, de Salinger, y quedé entonces deslumbrado por su impacto inmediato, aunque, por supuesto, apenas si me enteré bien de nada.
Tampoco ayudó en el esclarecimiento la espantosa adaptación cinematográfica de Walter Salles, con Kristen Stewart y Viggo Mortensen en el elenco, que decidí olvidar a la salida de su visionado, porque sobre todo hacía falta vivir intensamente, saltar con coraje sobre el fuego de ciertos instantes vitales únicos, personales e intransferibles, para poder alcanzar a comprender qué hace de una obra maestra así un legado atemporal de hambre juvenil: en definitiva, me faltaba pasar por el desengaño.
Es ahora, al releer En la carretera una década después, siendo ya un poco más mayor que los protagonistas de esta fascinante roman à clef, que el viaje al fin de la carretera por fin me ha conquistado, más que por cualquier otra cosa, gracias a esa exuberancia prosística del todo barroca, verbosa y desmesurada, de alguna forma como desesperada por atenazar la totalidad del mundo con un tejido denso de palabras, a la manera de un grueso manto, y capaz de enhebrar incansablemente ríos y montañas construidos a base de subordinadas, generando así algo tan imponente como el propio paisaje de carreteras estadounidense, por medio de cuyas frases increíblemente largas Kerouac da cuenta de todos y de todos, de lo fugaz y de lo eterno, una y otra vez en eterna repetición, a la busca de un Destino, componiendo así una improvisación jazzística propia del bebop más descarnado, una auténtica huida hacia adelante histórica y social que forma parte de un gigantesco poema épico en prosa, y donde nada de lo esencial en lo divino y en lo humano puede quedar fuera, al menos mientras todavía se pueda caminar.






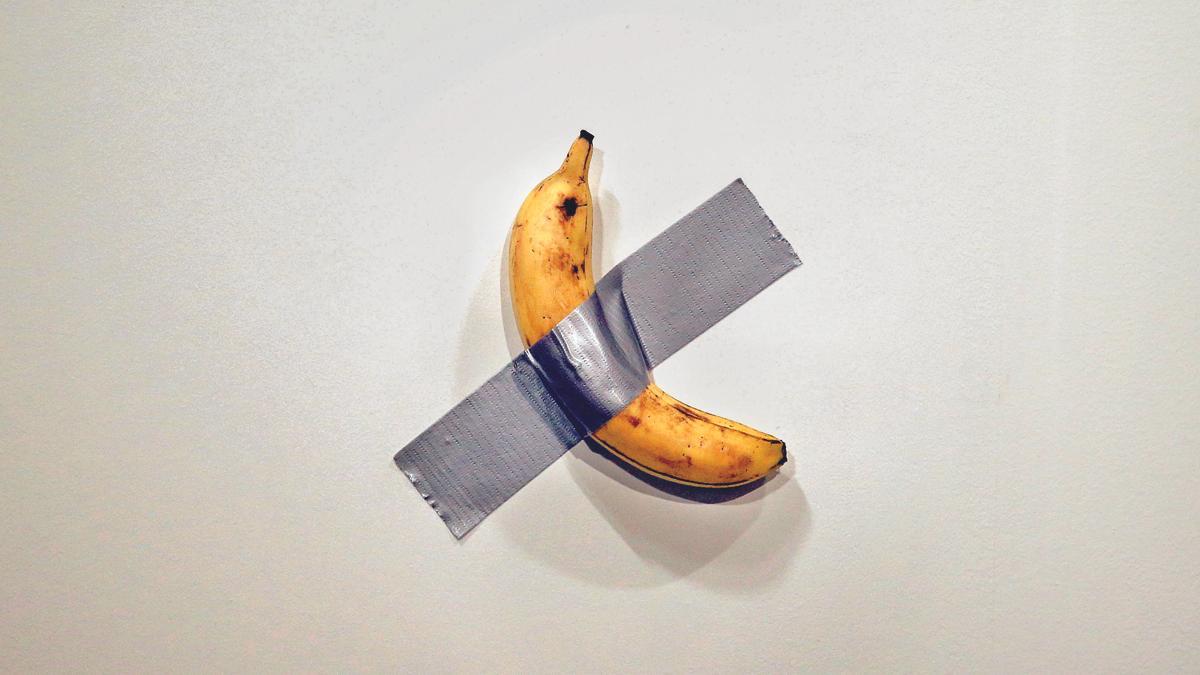




1 comentario en “Viaje al final de la carretera”
TOP
Me ha encantando esta cita con la que me siento absolutamente identificada: “La única gente que me interesa está loca, la que está loca por vivir, loca por hablar, loca por salvarse, con ganas de todo al mismo tiempo, la gente que nunca bosteza, sino que arde como fabulosos cohetes amarillos explotando igual que arañas entre las estrellas”.