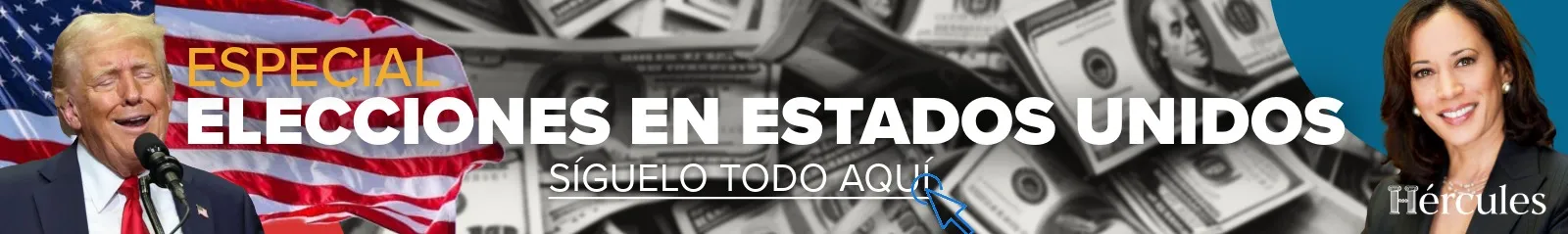Fotografía de José Miguel, actualmente preso en Indonesia.
El centro penitenciario de Amlapura, capital de Karangasem –zona este de la isla de Bali–, es otra de esas cárceles placenteras, como lo es la de Koh Samui, donde Daniel Sancho vivió rebajado de todo, practicando Muay Thai y leyendo novelas de Castaneda, hasta la lectura de la sentencia de su juicio que el pasado 29 de agosto le deparó una cadena perpetua extraída a buena fe de una pena capital segura, que gracias a su colaboración inicial con la policía tailandesa mejoró, en parte, su negrísimo futuro.
Las malas decisiones se pagan caras
José Miguel, de 44 años, amante del surf, llegó a Bali hace algo más de una década atraído por las alucinantes olas para practicar este deporte. La buena vida y la grandiosa temperatura, sin inviernos, le hizo tomar la decisión de quedarse. Una herencia le ayudó a cumplir su sueño. Pero cuando ese dinero se iba acabando creyó que el ganarlo de formas más fáciles sería la mejor solución. «Un amigo me enviaba cocaína y MDMA dentro de quesos. Todo fue bien hasta que un día me pillaron», me aseguró en la zona de visitas del centro penitenciario donde pude estar a su lado, abrazarle, sin cristales ni metacrilatos de por medio ni prácticamente vigilancia. Porque Bali es cordial hasta en sus cárceles.
Cuando nos presentamos me aseguró que la noche anterior había sido difícil. Que una rata había mordisqueado su tobillo y que los mosquitos terminaron por convertir su descanso en pesadilla. Claro que tras media hora jugando al tenis volvió a sentirse curado. «Me compré una raqueta el mes pasado y ahora no paro de jugar. Hago mucho deporte. En realidad estoy bien». O muy bien, ya que su impronta –mide metro noventa, sonríe a cada instante– me ayudó a que tras traspasar la puerta de la cárcel, y aunque pudiera parecer mentira, me sintiera como en casa. De hecho, me invitó a una botella de agua; él bebía el clásico refresco de cola. «Me cayeron siete años y medio. Ya he cumplido cuatro, que en realidad son cinco, ya que me quitaron un año por buen comportamiento», me dijo muy seguro de sí mismo. Y tanto que debe de ser verdad, ya que antes de traspasar todos los controles necesarios para acceder a prisión –solicitar la visita, entregar tu pasaporte, descalzarse y utilizar sus sandalias reglamentarias, dejar mi pasaporte, dinero y teléfono móvil en una taquilla–, estuve preguntando por Yosé, que es como llaman a José Miguel, un tipo muy querido no sólo entre el resto de reclusos, sino hasta por los funcionarios de la prisión.
Pocos reos extranjeros
Como es habitual en buena parte del mundo, la capacidad oficial del penal como poco se duplica, y donde debían haber ciento cincuenta presos hay más de trescientos. Entre ellos, sólo cinco extranjeros: Yosé, tres rusos y un inglés, el cual acabó con sus huesos en la cárcel por haber dado una paliza a un policía dentro de una comisaría: el agente indonesio lo confundió con un delincuente, y cuando las cosas parecían haber quedado claras, el británico le soltó un par de hostias. De los tres rusos uno es el ídolo de la prisión, ya que tras haber bebido durante casi dos años –como el resto de reclusos– agua no sólo no potable sino por veces ennegrecida, invirtió decenas de miles de euros y su conocimiento para instalar una máquina que ha acabado por potabilizar el agua y mejorar las condiciones de vida de unos reclusos que aún sufren casos de tuberculosis, disentería y sarna, aunque cada vez menos.
Aunque lo mollar viene adjunto al trato de la diplomatura española con José Miguel, al que desde hace un año no visita –y jamás ningún alto cargo, sólo algún empleado de la embajada española en Yakarta en visitas que fueron muy esporádicas–, cuando durante su juicio, que duró varios días, la asistencia consular brilló por su ausencia. «Cada tres meses me envían 300 euros a través de un mensajero. Yo no me quejo. Pero aquí no ha venido en todos estos años ningún periodista a preguntar por mí ni mucho el cónsul. No soy famoso», me aseguró. En comparación con Koh Samui, España sí que dispone en Bali de, al menos, un cónsul honorario, además de que la cantidad de vuelos entre la capital del país, Yakarta, y la archiconocida isla animista quintuplica a los que salen desde Bangkok al golfo de Tailandia.
Una lucha por la supervivencia
De todas formas Yosé da su receta para que Daniel Sancho, encarcelado en la prisión de máxima seguridad de Surat Thani, pueda salir adelante: «Lo primero, tiene que disponer de dinero; después, aprender el idioma y ganarte a los locales, inmensa mayoría, hablándoles nunca por encima del hombro; y después, comprender que hay que aceptar nuestra nueva vida, luchar por vivir lo mejor posible, y nunca por pensar que cada tres meses nos van a sacar de aquí, porque eso es imposible y más con una sentencia», me comentó mirándome a los ojos fijamente.
Aunque Indonesia sea uno de esos países donde la droga está penada incluso con la pena capital, entre la población reclusa existe el menudeo. «Mira, aquí no podemos estudiar. Y suerte que podemos hacer deporte y que los funcionarios, que casi todos son balineses, son muy humanos. Pero el tiempo, a veces, se gasta con las malas influencias. Mira, he visto a gente sana entrar en la cárcel por un atropello mortal que han salido al año enganchados a las metanfetaminas que vienen de China«, asegura. Según José Miguel, el cártel que maneja la droga en la isla es el mismo que se ocupa de hacer negocio entre los desesperados reclusos, que para matar el tiempo, equivocan sus preferencias vitales. Pero como asegura, «esto no tiene nada que ver con Kerabokan –la cárcel principal de la isla de Bali–; aquí somos todos una gran familia y nos ayudamos los unos a los otros».
La comida es otro asunto básico. Según José Miguel, y como es habitual, no se come bien, cuando generalmente lo que se cocina es muy repetitivo. Pero él tiene la suerte de que su familia le apoya económicamente, por lo que puede acceder a comida que le traen desde fuera de la cárcel. De hecho, él ha conseguido pasar sus días en una celda a solas, sin compañía, lo cual le permite hasta haberse construido una pequeña cocina donde llega a cocerse pasta y hacerse tortillas de patatas, que según él, «son muy dignas». «Corté una lata de refresco a la mitad, le puse un cartón en medio, aceite de freír, y al quemarlo puedo cocinar. Cuando estaba en la celda con otros veinte presos todo era un desastre. Cuando te quedabas dormido te lo robaban todo. El problema en esta parte del mundo es que la mayoría de los reclusos locales no disponen de dinero y deben buscarse la vida. Yo patrocino a algunos de ellos además de invitar a cafés y zumos a otros. Así me dejan tranquilo», me dijo mientras el funcionario responsable de la zona de visitas, muy cordialmente, me avisó de que se acercaba la hora del almuerzo y que debía finalizar mi visita, una visita, que en realidad, no dispone de tiempo límite.
Mientras José Miguel comenzaba a despedirse, me recordó que está muy cerca de que le vuelvan a revisar la pena. Y que si todo sale bien, estará en España más pronto que tarde. Se arrepiente de lo que hizo y me asegura que este castigo ha profundizado en su manera de entender la vida. Que echa de menos a su mujer y sus dos hijos y que jamás volverá a delinquir. «Y ahora me voy a almorzar con todos estos, que con aquí mi familia. ¿Y te ha quedado ya claro que mi padre no es Rodolfo Sancho?«, me preguntó de manera jocosa, sonriente, mientras regresaba con su teléfono móvil –aquí, si tienes dinero, se puede acceder a uno– caminando con las grandes zancadas que le aporta su metro noventa.
El dinero soluciona muchos problemas
«Aparte de a mi familia, echo de menos un buen guiso y hacer surf. Vivir, a fin de cuentas»; y tras darme un sentido abrazo se despidió mientras yo agradecía a los funcionarios tantas facilidades y cordialidades, algo para nada habitual en las cárceles asiáticas, donde siquiera me obligaron a desprenderme de algún billete de 100.000 rupias indonesias –algo así como seis euros– para cumplir mi plan de conocer y entrevistar a José Miguel, el muy querido Yosé.
Yosé está a la espera de una reducción de condena que le podría llevar de vuelta a España en los próximos noventa días. Aunque no las tenga todas consigo, lo sueña. Y a esa esperanza se agarra. Y las razones de esa posibilidad tienen que ver, según él me confirmó, con dos acciones esenciales: haber reconocido los delitos desde el primer segundo, colaborando con la policía todo lo necesario; ayudar a otros presos sin ingresos en la cárcel, lo que le ha granjeado buena fama; y echar una mano con el huerto, el corral y la piscifactoría, cuando unos minutos antes de mi visita me reconoció que acababa de dar de comer a los presos sitos en celdas de aislamiento. «Nadie quiere ir, pero yo lo coordino todo con la cocina, les llevo su almuerzo, hablamos un rato, y así les doy un poco de aliento», concluyó.